La música es para el alma lo
que la gimnasia para el cuerpo (Platón).
Entonces, (en el estado de
pura contemplación de la belleza) lo mismo da contemplar la puesta de sol desde
un calabozo que desde un palacio (Schopenhauer).
La música es un ejercicio metafísico
oculto para aquel espíritu que no sabe que está filosofando (Schopenhauer).
Sin la música la vida sería
un error (Nietzsche).
 La
filosofía de todos los tiempos ha buscado, y sigue buscando, la verdad, el bien
y la belleza. Tres grandes búsquedas. Todas ellas son compatibles entre sí y se
pueden perseguir sus objetos al unísono; pero, a veces, alguna de dichas
búsquedas puede iluminar a las otras. Porque son parcelas de la búsqueda del
sentido humano, de la plenitud de ser. Así fue durante mucho tiempo. Hasta que
irrumpió la manera moderna de entender la relación entre el hombre y su mundo.
La tecnociencia puso en peligro el valor
de dos de estas búsquedas: el bien y la belleza. Porque el sentido fue casi por
completo acaparado por la búsqueda de una verdad controlable y experimentable
sin sujeto, que vive, siente y sufre. Sólo sujeta a medidas y a cantidades.
Objetivable. ¿Qué sentido le cabría a la libertad o al arte, si no pueden
convertirse, sin deformarse —sin dejar de ser lo que son—, en objetos
cuantificables? ¿Qué valor podrían tener, entonces, valores como la paz o la
justicia, la felicidad, la dignidad o la esperanza?
La
filosofía de todos los tiempos ha buscado, y sigue buscando, la verdad, el bien
y la belleza. Tres grandes búsquedas. Todas ellas son compatibles entre sí y se
pueden perseguir sus objetos al unísono; pero, a veces, alguna de dichas
búsquedas puede iluminar a las otras. Porque son parcelas de la búsqueda del
sentido humano, de la plenitud de ser. Así fue durante mucho tiempo. Hasta que
irrumpió la manera moderna de entender la relación entre el hombre y su mundo.
La tecnociencia puso en peligro el valor
de dos de estas búsquedas: el bien y la belleza. Porque el sentido fue casi por
completo acaparado por la búsqueda de una verdad controlable y experimentable
sin sujeto, que vive, siente y sufre. Sólo sujeta a medidas y a cantidades.
Objetivable. ¿Qué sentido le cabría a la libertad o al arte, si no pueden
convertirse, sin deformarse —sin dejar de ser lo que son—, en objetos
cuantificables? ¿Qué valor podrían tener, entonces, valores como la paz o la
justicia, la felicidad, la dignidad o la esperanza?
En una época en la que el conocimiento científico ya imperaba,
y en la que la filosofía podía sucumbir a la tentación de reducir todo saber y
toda acción a lo cognoscible, para poder entrar así en el “camino seguro de la
ciencia”, el ilustrado Inmanuel Kant le plantea a la filosofía el reto de su
existencia o su disolución científica. ¿Cómo conciliar la libertad humana con
la ciencia mecanicista reinante en su época? ¿Qué queda de lo humano, si sólo
es cuestión de tiempo que no se distingan mucho la naturaleza humana y la no
humana, lo que tiene vida y la materia inorgánica, pues todo estaría regido por
leyes universales y necesarias, que se cumplen siempre y para siempre? ¿Cómo
puedo entenderme a mí mismo si lo que pienso y lo que hago no puedo decir que
me tenga a mí como sujeto, si no soy yo el que vive o actúa? ¿Qué sentido
tendría elegir o decidir, si sería mi sino elegir esto o aquello? Sobra la
ética, sobra la política, sobra el arte, sobra el amor… Si dios no existe, no
todo estaría permitido, pero, si cae la moral, ¿qué nos cabe esperar? ¿Cómo podríamos
pensar y juzgar lo que nos está pasando hoy en día?
No, todo no ha sido hecho para convertirse en fenómeno
objetivable. No todo se puede conocer como se conoce la velocidad de un móvil
en función del tiempo y el espacio recorrido, lo mismo que conocemos la
composición molecular del agua o lo que necesita una planta para poder
sobrevivir. No se puede conocer, pero se puede pensar y tratar de dar sentido a
lo que somos, a lo que hacemos y a lo que queremos ser. Y sin esto, el ser
humano no puede vivir. Podrá sobrevivir como un organismo, pero no podrá vivir,
pues no sólo de pan vive el hombre. A este nivel de realidad, más allá del ser
fenoménico, lo llamó Kant noúmeno o “cosa en sí”, inteligible pero no
demostrable empíricamente; lo que debe ser o lo que proyectamos ser, que nunca
puede ser reducido ni agotado, como se agota un recurso. Las ciencias y sus
expertos nos pueden informar de los hechos —datos a tener en cuenta—, pero la
cuestión de qué vida o que mundo queremos vivir siempre sigue pendiente de un
sujeto que —junto a otros— así lo decida, lo instaure, forjándolo desde la
experiencia de lo dado, o simplemente, porque nos guste. ¿Acaso no podemos
recrearnos simplemente en la contemplación estética de lo que nos está pasando
alrededor de nuestra vida? Tampoco sin esto vivimos. Sobrevivir, quizás, pero
sería una vida incompleta, pues le faltaría la vida del espíritu. No sabemos si
somos también espíritu, mas no podemos vivir sin la conciencia de que vivimos.
No queda mucho de lo más propiamente humano sin la autoconciencia. Y a ella contribuye,
y no poco, la experiencia estética, que nos proporcionan las variedades de lo
bello y que las artes nos ayudan a recrear. Cada una con sus materiales de este
mundo: el color, la palabra, la textura, la forma, el tiempo y el espacio, el
ritmo, el sonido y el silencio. Cada una abriéndonos mundos nuevos, otras
posibilidades de vivir, desde lo más cotidiano a lo más sublime o divino.
La filosofía también nos lo ofrece, aunque de otro modo. No
es fácil expresarlo mejor que María Zambrano; lo dice en su Filosofía y
poesía: “El filósofo quiere lo uno, porque lo quiere todo, hemos dicho. Y
el poeta no quiere propiamente todo, porque teme que en ese todo no esté en
efecto cada una de las cosas y sus matices; el poeta quiere una, cada una de
las cosas sin restricción, sin abstracción ni renuncia alguna. La cosa del
poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima
y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no
habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que
hay, la que es; sino la que no es; abarca el ser y el no ser en admirable
justicia caritativa, pues todo, todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha
podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él
gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se
afana para que de las cosas que hay, unas sean, y otras no lleguen a ese
privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay, llegue a
ser. El poeta no teme a la nada”. Y lo que dice la filósofa veleña de la poesía
valdría para cualquiera de las artes. El artista no teme a la nada, porque la
nada en que está situado —tan cómodo que nada le falta— es la nada de los
hechos, la nada científica, que es el todo de los sueños y de la realidad
imaginada; real con la sola condición de que seamos —los que participamos de la
vida— capaces de apreciarlo. Lo que no es todavía nos está preparando para que
podamos ser, si nosotros queremos y nos merece la pena. Así que nuestro arte
“saca a la nada de la nada misma y le da nombre y rostro”. A través de una obra
de arte singular, material y circunstancial. Le sobran las palabras y faltan
las palabras.
Está la mirada metafísica del filósofo y está la mirada del
artista. Dos miradas; no nos perdamos ninguna. Y la del artista es más libre
todavía. La lógica, el ser, el deber ser, lo mejor y lo correcto, lo justo y lo
injusto, lo que es y lo que no es, son fronteras frágiles para la creación y la
contemplación artísticas. Porque hay niveles de comprensión ulteriores, en
donde la filosofía quizás se queda un poco corta a veces. Además el arte sabe
jugar, un lujo que el filósofo no puede continuamente celebrar. Al arte le está
permitido sorprenderse continuamente, bendecir lo que hay y redimir con
constancia el azar necesario (ananké) que es la existencia. Maravillarse
y maravillarse, sin afán teórico ni práctico. Tampoco tiene que correr el
riesgo de creerse sus propias construcciones. El artista, frente al metafísico,
sabe lo que está haciendo, que sus creaciones son creaciones y nunca lo olvida.
Denuncia Friedrich Nietzsche que el metafísico sucumbe en ocasiones a la
tentación, demasiado humana, de querer finalizar la búsqueda y descansar antes
de tiempo.
Según Arthur Schopenhauer, su maestro en la voluntad de
vivir, el arte llega más lejos. La contemplación estética emerge “cuando el
hombre, elevándose sobre la manera ordinaria de considerar las cosas por la
fuerza del entendimiento, no se limita ya a buscar las relaciones entre
aquellas cuyo último resultado es siempre un nexo con su voluntad y está
sometido a la configuración peculiar del principio de razón; es decir, cuando
no investiga dónde, cuándo, el porqué y el para qué existen, sino
únicamente lo que las cosas son”. El arte es capaz de parar la “rueda del
tiempo”, todo lo demás desaparece, la multiplicidad espacio-temporal, y sólo
queda lo esencial, lo que importa en el mundo. La obra de arte es un medio para
facilitar esta comprensión inmediata. Y al alcance de todos, los que se hayan
cultivado un poco a sí mismos. Añade Schopenhauer en el libro tercero de El
mundo como voluntad y representación que “todo querer nace de una
necesidad, por consiguiente, de una carencia y, por lo tanto, de un
sufrimiento” y “ningún objeto de la voluntad puede dar lugar a una satisfacción
duradera, sino que se parece a la limosna que se arroja al mendigo y que sólo
sirve para prolongar sus tormentos”; “de este modo el sujeto de la voluntad
está atado a la rueda de Ixión, está condenado a llenar el tonel de las
Danaides, al suplicio de Tántalo”. Pero a veces nos es dada —y el arte nos acompaña—
la conciencia contemplativa “de un modo desinteresado, sin subjetividad, de una
manera puramente objetiva, entregándose a ellas plenamente, en cuantas son
puras representaciones y no meros motivos; entonces la tranquilidad, buscada
antes por el camino del querer y siempre huidiza, aparece por primera vez y nos
colma de dicha. Surge entonces aquel estado libre de dolores que Epicuro
encarecía como el supremo bien, como el estado de los dioses, pues en aquel
instante nos vemos libres del ruin acoso de la voluntad, celebramos el sábado
de la voluntad y la rueda de Ixión cesa de dar vueltas”. Fue suficiente que
Orfeo entonara su música para que todos los tormentos de los condenados del
Hades cesaran y se calmaran por primera y única vez.
Pues la música existe aparte de todas las demás artes y
consigue llegar aún más lejos, más cerca de nosotros y el mundo, en realidad. No
puede evitar Schopenhauer la emoción al referirse a la música. Le faltan las
palabras. Y con más motivo a nosotros. Pues la música parece estar dirigida a
la esencia interior, más íntima, del mundo y de nosotros mismos. La buena
filosofía expresa la esencia del mundo en conceptos muy generales, pero si
fuera posible “reducir a conceptos la esencia de la música, es decir, lo que
ésta expresa, esto sería una suficiente explicación del mundo en conceptos, o
cosa equivalente, es decir una verdadera filosofía”. La conciencia del límite
no tiene límites, la conciencia del tiempo no es temporal, la conciencia de los
objetos no puede ser objetivada, pero, si pudiéramos expresar en conceptos lo
que nos dice la música, accederíamos a la voluntad misma que anima el
mundo en cuando tal mundo. Y como no es posible en conceptos, nos bastan por
ahora las hondas emociones a las que el lenguaje universal de la música nos
conduce. “Veo yo —sincero Schopenhauer— en los tonos más bajos de la armonía,
en el bajo fundamental, los grados inferiores de objetivación de la voluntad; a
saber: la naturaleza inorgánica, la masa de los planetas (…). Las voces que
están más cerca del bajo son los grados inferiores, los cuerpos aún inorgánicos,
pero que ya se manifiestan de muchas maneras; las más altas me recuerdan las
plantas y el mundo animal (…). Por último, en la melodía, en la voz cantante,
la que dirige el conjunto, la que marcha libremente entregada a la inspiración
de la fantasía, conservando siempre desde el principio al fin el hilo de un
pensamiento único y significativo, yo veo el grado de objetivación de la
voluntad, la vida reflexiva y los anhelos del hombre”.
La música no nos emancipa sólo de los quehaceres cotidianos
y nos libera de los dolores que a veces
conlleva la vida, nos emancipa para que vivamos mejor en adelante. Dosis transitorias
que producen un efecto duradero. Situándonos fuera del tiempo, en ese instante
en que vemos el mundo como objeto, siendo nosotros sujeto, sin las sujeciones
diarias, el arte musical nos acompaña a las puertas de una percepción más pura,
más universal, más profunda, que nos permite entender quiénes somos
contemplando el mundo en la totalidad de la que forma parte la existencia
humana. Así que necesitamos la mirada musical para apreciar mejor el mundo.
¿Cómo puedes vivir sin la música? Aunque sea de vez en cuando, y si es posible,
de cuando en vez.
(Publicado en la revista de la Biblioteca del IES Juan de la Cierva, número 8, Musicae, junio 2013, pp. 1-4)
(Publicado en la revista de la Biblioteca del IES Juan de la Cierva, número 8, Musicae, junio 2013, pp. 1-4)


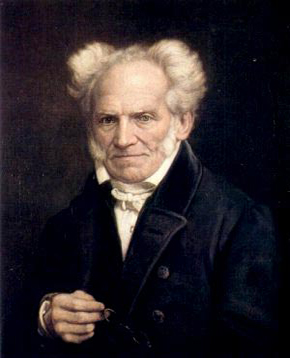
Muy hermoso artículo. Pero, ¿te imaginas lo que pensaría Arthur del modo en que escuchamos hoy la música? Siempre como “fondo” de algo. Pocas veces se detiene uno a apreciar verdaderamente esa especie de “escala evolutiva” que, según él, conduce del arbóreo bajo a la voz reflexiva. En el coche, en el trabajo, incluso cuando uno lee o estudia: ahí está ese hilo musical que, lejos de contribuir a que rasguemos el velo de Maya, nos envuelve aún más en él, casi nos asfixia. Supongo que de experimentar todo esto, Arthur dejaría a un lado la flauta y, esta vez, se suicidaría de verdad.
ResponderEliminarEstoy contigo. Yo no lo hubiera expresado mejor. Tener música de fondo está bien para concentrarnos en la actividad que sea, pero es un medio, no fin en sí misma. No, no es lo mismo tener música de fondo que penetrar en el fondo del mundo desde el otero de la profundidad musical. Espero que no se suicidara y viera que hay música de todo tipo y todo tipo de sujeto.
ResponderEliminar